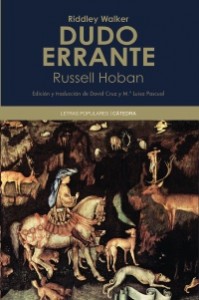 Que la normalización de la cosa cienciaficcionera se acerca irremediablemente a su lógica conclusión, es un hecho evidente. Es un pequeño paso en un proceso más amplio, iniciado hace ya unos cuantos años; el de la desaparición de las barreras que separan la baja y alta cultura, esa cultura en la que vivimos todos inmersos. Quien esté más o menos al cabo de la calle, en lo que a cultura popular se refiere, ya sabe que día sí y día también aparecerá su tebeo favorito o su videojuego violento de cabecera en primera página de un periódico digital. O se encontrará con que la última novela de un escritor moderno, que escribió en los ratos libres que le dejaba su afición a matar rusos en el Modern Warfare 3, aparece trufada de referencias a juegos de rol japoneses o a la silver age de DC. Y en medio de este sindiós cultural, aparece la heterogénea colección de Letras Populares de Cátedra, en la que se irán recuperando obras más o menos emblemáticas de los géneros por todos conocidos, dentro de la cual destaca, como un oso polar correteando por una isla del pacífico, Dudo Errante de Russell Hoban. ¡Quién me iba a decir a mí que Lovecraft o Robert Howard aparecerían en la misma editorial que publicaba aquellos manoseados libritos negros plagados de notas que empleábamos en las clases de literatura española del instituto!
Que la normalización de la cosa cienciaficcionera se acerca irremediablemente a su lógica conclusión, es un hecho evidente. Es un pequeño paso en un proceso más amplio, iniciado hace ya unos cuantos años; el de la desaparición de las barreras que separan la baja y alta cultura, esa cultura en la que vivimos todos inmersos. Quien esté más o menos al cabo de la calle, en lo que a cultura popular se refiere, ya sabe que día sí y día también aparecerá su tebeo favorito o su videojuego violento de cabecera en primera página de un periódico digital. O se encontrará con que la última novela de un escritor moderno, que escribió en los ratos libres que le dejaba su afición a matar rusos en el Modern Warfare 3, aparece trufada de referencias a juegos de rol japoneses o a la silver age de DC. Y en medio de este sindiós cultural, aparece la heterogénea colección de Letras Populares de Cátedra, en la que se irán recuperando obras más o menos emblemáticas de los géneros por todos conocidos, dentro de la cual destaca, como un oso polar correteando por una isla del pacífico, Dudo Errante de Russell Hoban. ¡Quién me iba a decir a mí que Lovecraft o Robert Howard aparecerían en la misma editorial que publicaba aquellos manoseados libritos negros plagados de notas que empleábamos en las clases de literatura española del instituto!
Dudo Errante es el clásico intraducible de culto por excelencia y una de las más importantes obras de ciencia ficción del siglo XX, de esas que, según el perverso lugar común, «trascienden el género». Aparte de recibir el John W. Campbell Memorial y figurar en Las cien mejores novelas de ciencia ficción de David Pringle, también aparece en el famoso Canon occidental de Harold Bloom y fue saludada por Anthony Burgess con un contundente «la literatura como debería ser». Casi ná. A pesar de tantas fanfarrias la obra permanecía en el limbo de los inéditos hasta que, hace unos años, la editorial Berenice logró convencer a Russell Hoban para que autorizara y supervisara la traducción de su obra, algo a lo que se había negado siempre, dada la dificultad –incluso sinsentido– de la empresa. Ahora, Cátedra recupera la obra, conservando la magnífica traducción, notas de los traductores y del propio Hoban, y añadiendo una exhaustiva introducción nueva.
Publicada originalmente a principios de los ochenta, Dudo Errante es una vuelta de tuerca al clásico tema de la supervivencia de la civilización en un futuro postnuclear, cercano a los planteamientos de clásicos como Cántico por Leibowitz. Escrita en primera persona en un inglés degradado, Dudo Errante narra la peripecia de un muchacho de doce años, Dudo, por los restos de una Inglaterra futura, sumida en una nueva edad de hierro tras una hecatombe nuclear. El mismo día en que Dudo accede a la vida adulta ve morir a su padre, heredando su puesto de nexo –figura de la tribu encargada de interpretar para el colectivo las representaciones que llevan a cabo los Mistros itinerantes, quienes dan a conocer la política del gobierno mediante espectáculos de títeres– para acabar huyendo de su aldea, guiado por un extraño impulso tras encontrar un guiñol del Sr Punch tirado en una zanja. A partir de ese momento trascendental, Dudo inicia el clásico viaje de iniciación e iluminación espiritual, vagando por esa “Enlaterra” arrasada, enredándose en una nebulosa trama que recuerda a una primitiva carrera de armamentos, tejida alrededor de la búsqueda de un Poder arcano y destructor.
El elemento básico sobre el que se cimenta el discurso central de Dudo Errante es el dudohabla –riddleyspeak– en el que está escrito. Hoban destruye el idioma inglés para recomponerlo después de tal forma que recuerda a un espejo roto reconstruido con fragmentos que no acaban de encajar entre sí, arrojando la imagen deformada del inglés actual –en este caso hemos de añadir otro elemento distorsionador; la traducción al castellano–. Un idioma caótico compuesto por palabras rotas, palabras nuevas y palabras creadas a partir de la fusión de etimologías erróneas o mal interpretadas, que adquieren así otra dimensión de significado –sobre todo en el original inglés, donde la pronunciación evoca otras ideas y acepciones, generando una extraña poética en el relato–. Pero el dudohabla no es una ocurrencia gratuita de Hoban para epatar o complicarnos innecesariamente la lectura. El dudohabla es el lenguaje como la herramienta básica de nuestro cerebro para interpretar la realidad, el elemento mediante el cual traducimos el mundo. Es decir, el dudohabla es el reflejo de esa realidad tan ajena a la nuestra en la que vive Dudo, de su sociedad primitiva que ha regresado a la tradición oral, de ese mundo arrasado, y de una sociedad traumatizada y herida.
Más aún, en la narración de Dudo se insertan numerosos cuentos populares de carácter mítico construidos sobre acontecimientos del pasado, malinterpretados y deformados. En el mundo de Dudo, donde la cuenta de los años casi ha desaparecido, la historia se ha convertido en mito, reflejo de una sociedad perdida en su pasado, que sueña con una Edad de Oro tecnológica pero que a la vez es consciente de que esa misma tecnología les ha llevado a la ruina en la que se ven sumidos. Tal y como ocurre con el dudohabla, nuevos mitos construidos a base de desechos de la antigua civilización vienen a sustituir a los anteriores, cubriendo las necesidades de la nueva sociedad. La leyenda de San Eustaquio, según un folleto turístico que se conserva como si de las Sagradas Escrituras se tratase, se convierte en la historia de Eusa, una parábola sobre la guerra nuclear con Jesucristo incluido (uno de los más brillantes ejemplos de dudohabla, cuando el término crucificado se convierte en crisolificado, identificando el átomo con Cristo y la fisión con la crucifixión). El eterno arquetipo de la triple diosa del sexo, el misterio del nacimiento y la muerte toma forma en la historia de Yerna. O cómo el hombre adquirió la conciencia mirando a los ojos del lobo y la inteligencia tecnológica mirando a los ojos de la cabra –animal que simboliza la agricultura y la ganadería–. Y cómo la agricultura fue la primera maldición/bendición en la evolución tecnológica del hombre, el origen de la propiedad privada, el trabajo, la medida del tiempo y, sobre todo, los números, que tanta importancia tienen a lo largo de la novela.
Todo lo anterior, si lo pensamos un momento, no se diferencia demasiado de cómo percibimos la realidad, el pasado y la historia. La distancia que separa a Dudo de nuestra época, alrededor de dos mil trescientos años en el futuro, es la misma que nos separa a nosotros de los antiguos griegos o romanos, por ejemplo. De una manera u otra, nosotros también interpretamos el pasado como buenamente podemos, también hemos convertido a personajes históricos en mitos, incluso en personajes pop. De lo que se infiere la imposibilidad de conocer la verdad de las cosas, de interpretar la realidad, de enterarse de algo en suma, esa sensación trágica de que, a pesar de las sangrientas lecciones que nos ofrece la Historia, no aprendemos nada. En el guiñol prohibido de Dominor y Verbiclemente, el Sr Punch, la marioneta arcana e inmortal, mataba una y otra vez a su bebé, salvaje metáfora de los errores que, como civilización, nos emperramos en cometer, sumidos en un Zirqulo del Loco del que no podemos escapar.
Un Zirqulo del Loco que Dudo recorre en mística espiral, interrogándose sin parar, navegando entre el ansia de recuperar el Poder y la Gloria que atesora el saber antiguo o rechazarlo como causante de toda desgracia. Examinando y descartando las respuestas establecidas a preguntas básicas –o riddles, «acertijos»– sobre la civilización y la naturaleza humana. ¿Está el hombre predestinado a destruirse a sí mismo?, ¿es la violencia y la destrucción parte intrínseca de nosotros?, ¿es la religión necesaria?, ¿es bueno o malo el progreso?, ¿es esa búsqueda del Poder un modo de progresar o es una maldición? A medida que avanza en su camino, Dudo encuentra cada vez más preguntas y menos respuestas, hasta que sufre la epifanía gracias a la cual encuentra la verdad en su interior, incorporando su descubrimiento en la única forma de arte –y por tanto comunicación– que sobrevive en su mundo. Así, convierte este arte en necesario factor subversivo y corrector de los desvaríos de la política, en la herramienta fundamental de la reconstrucción espiritual, que es el verdadero hándicap de la civilización post-nuclear de Dudo en particular y humana en general.
Y el sufrido visitante de Prospectiva, que habrá saltado directamente al último párrafo agotado por tanta palabrería, pensará; «vale, vale, todo esto está muy bien, pero, ¿el libro está bien, mal, aburre, divierte o qué?». Hombre, querido lector post-todo, que esos conceptos son caducos y hasta contrarrevolucionarios. Hoban cumple todos sus objetivos con precisión y sutileza y, como bien habrán deducido de la espesa parrafada anterior, el resultado es una novela exigente, de argumento difuso, que se pierde a menudo en disquisiciones filosóficas. Una obra que requiere alcanzar ese estado mental en el que, más que leer, experimentamos Dudo Errante, dejando que su poética desquiciada tome el control de nuestro cerebro, superponiendo la visión del mundo de Dudo sobre la nuestra. Al lector queda decidir si le merece la pena el viaje.
Hmmm. No, no me he leido todo el tocho, aún :-) Me sorprende que no haya oido hablar ni de esta obra ni de este señor sino hasta ahora, ya que ahora que lo busco los ponen por las nubes a ambos.
Claro que parece que es una lectura de lo mas difícil. He leido 4 lineas en una especie de «preview» por ahi y la madre que… desde que me leí Feersum Endjinn no habia visto algo así. Lo de que la traducción al castellano iba a ser difícil y a lo mejor inútil casi casi que lo firmo sin leerlo.
A mí lo que me choca es que creía haberla visto editada por Minotauro hace unos años.
Excelentérrima reseña, Alfonso.
Muchas gracias, Rising.
Minotauro editó «Fremder» una con un astronauta amnésico. No la he leído, pero si es space opera y Hoban juntos, me estalla la cabeza (para bien). Joer, me han entrado de repente unas ganas horribles de leerlo…
Arf, cierto. Quien la editó fue Berenice, y parece que con la misma traducción.
Estuve ayer en la presentación de la colección y comentaron que está ligeramente tocada para solucionar problemas de erratas que tenía la de Berenice. Aún así ganaron un premio de traducción por ella.
El libro, realmente, no es difícil de leer (al menos en lo referente al lenguaje, en cuanto a su dimensión filosófica es otro asunto) una vez que te acostumbras ni muy largo; y es excelente. Eso sí, cometí el error de leérmelo poco antes de ir a in concurso de ortografía…
Esto es el libro intraducible por exelencia. La version original es una autentica obra de arte. El contenido y la forma se complementan como en ningun otro libro que yo conozco, salvo quizas la obra de James Joyce.
La novela trata un sinfin de temas sobre la condicion humana.
La clave aqui es una sociedad al punto de dar el gran salto en la evolucion cultural del ser humano, el de un sistema cazador/recolector a la agricultura y los asentimientos. En el camino se trata de la fe, los mitos, la naturelaza de la conciencia, el papel del perro en la sociedad humana, la inevitabilidad de la corrupcion en la politica … Vamos, aqui se encuentra mas un un libro finito que en todo la obra del 99% de los novelistas.
Un fenomeno, escrito en una lengua inexistente.
Tanta ambicion deberia conducir inevitablemente al fracaso, pero no.
Traducir semejante cosa es de locos, de verdad.
Sin embargo, quito el sombrero a los traductores. Han hecho un labor heroico.
El resultado deja el lector con una idea de lo que viene en el original. Es imposible pedir mas, y si el lector se queda con un 10% de la genialidad de RH vale la pena.