Hace unas semanas la escritora M. C. Mendoza hacía saltar en su blog la liebre de la aparente desaparición de la editorial Vía Magna y del mutismo en que habían caído sus editores, al menos en la relación con sus autores. Además de lamentar este hecho y desear que si hay gente sin cobrar lo haga lo antes posible, me puse a dar vueltas sobre el significado de la profesionalidad en la edición de libros. Si basta con una estructura editorial que cobre por hacer su trabajo o si hay que incluir algo más en la ecuación para poder utilizar dicho calificativo. Mirando dos de las desapariciones más recientes dentro de la edición de libros de ciencia ficción en España, estoy más cerca de esta segunda opción que de la primera.
Hay iniciativas que nacen fracasadas debido a la pésima gestión editorial que tienen detrás.
Antes de centrarme en Vía Magna es interesante recordar lo ocurrido con Ómicron, el sello bajo el cual Roca Editorial publicó ciencia ficción durante un par de años. Una colección que pasó inadvertida por nuestras librerías.
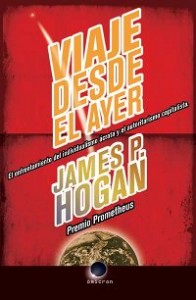 El aspecto externo de sus libros era extraño, a mitad de camino entre lo sobrio y lo hortera, con un diseño de cubierta feo. Pero este es un valor mucho más subjetivo que su errática selección de títulos. De ella se pueden decir cosas buenas como que publicaron China Montaña Zhang, una de las novelas distópicas de referencia de las últimas décadas, inédita quince años después de su aparición, o que compraron los derechos de Spin, la novela de Robert C. Wilson ganadora del premio Hugo de 2006. Sin embargo tocaron demasiados palos, muchas veces sin el más mínimo sentido. En su catálogo se podían encontrar títulos menores de autores de renombre como Joe Haldeman (Camuflaje y Viejo Siglo XX) o Robert J. Sawyer (Starplex); novelas de autores de calidad que apenas han sido publicados en España, y con escaso éxito cuando ocurrió, caso de John Kessel (El amor en los tiempos de los dinosaurios) o Geoff Ryman (El jardín de infancia); y varios escritores abiertamente de serie B, cuando no Z, como James P. Hogan (Operación Proteo, Viaje desde el ayer) o Roger McBride Allen (Huérfanos de la creación).
El aspecto externo de sus libros era extraño, a mitad de camino entre lo sobrio y lo hortera, con un diseño de cubierta feo. Pero este es un valor mucho más subjetivo que su errática selección de títulos. De ella se pueden decir cosas buenas como que publicaron China Montaña Zhang, una de las novelas distópicas de referencia de las últimas décadas, inédita quince años después de su aparición, o que compraron los derechos de Spin, la novela de Robert C. Wilson ganadora del premio Hugo de 2006. Sin embargo tocaron demasiados palos, muchas veces sin el más mínimo sentido. En su catálogo se podían encontrar títulos menores de autores de renombre como Joe Haldeman (Camuflaje y Viejo Siglo XX) o Robert J. Sawyer (Starplex); novelas de autores de calidad que apenas han sido publicados en España, y con escaso éxito cuando ocurrió, caso de John Kessel (El amor en los tiempos de los dinosaurios) o Geoff Ryman (El jardín de infancia); y varios escritores abiertamente de serie B, cuando no Z, como James P. Hogan (Operación Proteo, Viaje desde el ayer) o Roger McBride Allen (Huérfanos de la creación).
A esta selección entre caótica y mediocre se le añade la pésima secuenciación de títulos, con un comienzo muy tibio y con su carta fuerte, Spin, retrasada durante más de un año, llegando a publicarse como el último volumen de la colección cuando ya no había nada que hacer. Además, dada su clara componente de ciencia ficción, tanto en la forma como en el fondo, extraña la inclusión de dos títulos de fantasía como Una princesa de Roumania o El vínculo del cuchillo I, que seguramente habrían funcionado mejor fuera de colección, con otras coordenadas de edición.
Más o menos lo mismo, pero con palabras más graves, se puede escribir sobre Vía Magna. No es ya que publicasen títulos de autores de segunda o tercera fila entre desconocidos (Gary Gibson, David J. Williams) o conocidos que mejor hubiese sido no conocer (el ya mencionado James P. Hogan). El título más apetitoso de ciencia ficción que tenían para ofrecer, La casa de cristal, de Charles Stross, aunque se puede leer de manera independiente, tiene el mismo escenario que Accelerando. La novela más renombrada de Stross que, para más INRI, apareció antes y que, a día de hoy, continúa inédita en castellano (aunque los derechos están en manos de Alamut/Bibliópolis).
Pocas maneras se me ocurren de desaprovechar semejante banderín de enganche.
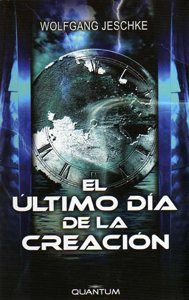 Además sus ediciones eran abiertamente desastrosas, al nivel de lo peor que perpetró AJEC en sus comienzos (Teranesia, Páginas perdidas). Basta leer el comentario de Julián Díez en esta web sobre El último día de la creación o el de Santiago Gª Solans en Lothlórien sobre La casa de cristal.
Además sus ediciones eran abiertamente desastrosas, al nivel de lo peor que perpetró AJEC en sus comienzos (Teranesia, Páginas perdidas). Basta leer el comentario de Julián Díez en esta web sobre El último día de la creación o el de Santiago Gª Solans en Lothlórien sobre La casa de cristal.
Lo “sorprendente” tanto de Vía Magna como de Ómicron está en que en este mercado tan volátil, en un género con un número de lectores que asegura un mínimo de ventas pero, aparentemente, en lenta y constante contracción, en competencia con editoriales que tienen un cierto estatus, sigue habiendo empresas/personas que se lanzan a tirar miles de ejemplares para abarcar las librerías de toda España sin un plan que de consistencia a la inversión. No seleccionan los títulos; publican sin reflexión. No cuidan el aspecto externo del libro; cualquier cosa vale. No mantienen un mínimo estándar de calidad en el interior; la corrección es lo de menos.
Si con sellos que hacen las cosas bien o, al menos, alcanzan el suficiente hay bajas, ¿qué no va a ocurrir con estas colecciones? Lo raro es que duren tanto tiempo.
Aunque después de redactar este texto encuentro que, en la última década (y antes. Y mucho antes. Pero ahora no toca hablar de ellos), ha habido editoriales que apenas han cuidado los aspectos externos e internos y ahí siguen, dando guerra. Supongo que el primer punto, la calidad en la selección, sigue siendo el factor más valorado. Con razón. Aunque me sigue preocupando el escaso interés, cuando no comprensión, ante la calidad de edición.
Así nos luce el pelo.
Pues ahora con el tema de la edición digital la cosa se va a poner mucho, pero que muchísimo peor. Preparémonos para una hipersaturación del mercado con ediciones pésimas y material sin mínimos de calidad, porque de la noche a la mañana van a surgir 500.000 pequeños editores.
Creo que lo que falló en el caso de las dos editoriales que citas (o, al menos, una de las cosas que pudo haber fallado, visto desde la barrera) fue no conocer suficientemente el público objetivo. No basta con conocer el mercado en general y la distribución en particular (me consta que ambas dominan los dos aspectos, no en vano están muy bien posicionadas en librerías), es que no me explico cómo el editor pudo elegir determinados títulos y eso que en un caso contaban con buen asesoramiento. Compromisos externos, compras de saldo o misterios de la edición, quien sabe, pero no basta con dar por supuesto que algo puede gustar (y vender) al lector de género por el mero hecho de ser de género.
En un mercado en recesión, con una fuerte competencia, aspectos como selección de títulos (*), calidad de edición (incluido revisión de estilo, no me cansaré de repetirlo), ajuste de tiradas a ventas reales, importan y mucho. Lo que me lleva al último aspecto: ambas son editoriales medianas acostumbradas a tiradas amplias y con una estructura acorde, lo que se tradujo en costes excesivamente altos. No hace falta ser un lince para ver quien se está adaptando mejor a los tiempos: no las colecciones oportunistas de las «majors» sino sellos pequeños, independientes y con editores que conocen bien su producto. Que lo cuidan y miman tanto como a su público fiel, con quienes mantienen vínculos: webs accesibles, participación en foros, etc.
Lo malo es que lo dicho aquí para estos dos ejemplos es perfectamente trasladable a otros que aún subsisten en el mercado. Me temo que la cosa no ha terminado aún.
(*) no solo respecto a calidad (literaria, especulativa) sino en aspectos como oportunidad de publicación (¿interesa AHORA este libro a los lectores ACTUALES de AQUI), modernidad (en las reediciones no siempre sirve aprovechar las traducciones de los años 70), premios, detalles de marketing, etc.
Ambas editoriales van dando los pasos habituales.
El sábado pasé por la feria del libro viejo que hay ahora mismo en Logroño y había en varios puestos un porrón de ejemplares de multitud de títulos de Vía Magna, Algunos de la colección de ciencia ficción. Todos en perfectísimas condiciones. Supongo que han vendido ya parte de su fondo.
Y, según ha comunicado la tienda Cyberdark.net, Ómicron descataloga sus títulos.
Jodeeer…