por Manuel de los Reyes.
Recuerdo como una fecha especial dentro de mis estudios el día en que don Francisco García Tortosa visitó nuestra modesta facultad de Traducción e Interpretación en Salamanca, la misma ciudad que le había visto licenciarse en la década de los 70, para hablarnos de su relación con el Ulises de James Joyce, de cuya tercera y en opinión de muchos definitiva traducción era coautor junto a María Luisa Venegas. A esta edición de Cátedra había dedicado Tortosa mucho tiempo de su vida, años, y una de las muchas preguntas que le lanzamos los estudiantes presentes fue: ¿por qué sacrificar tanto tiempo a una obra que ya ha sido traducida, y nada menos que en dos ocasiones anteriores, cuando hay tantas inéditas? ¿Es realmente necesario algo así?
Don Francisco debía de pensar que sí, como es lógico. Nos habló de las traducciones anteriores: la heroica del pionero Salas Subirat en 1945, y la cantarina del poeta exiliado José María Valverde, publicada treinta años después; nos explicó cuáles eran en su opinión los aciertos y los pecadillos de ambas, y a continuación pasó a explicarnos los que consideraba aciertos y pecadillos de la suya. La impresión que me dio fue que sí era necesaria una tercera traducción del Ulises de Joyce, igual que lo será una cuarta, cuando salga, pues cada nueva edición contribuye a prolongar la vida del original.
Hoy en día, entre las editoriales de género, entiendo que la decisión de encargar una segunda traducción de cualquier clásico de la ciencia ficción obedece principalmente a uno de dos factores naturales (aunque quepa esperar que en algunos casos existan también motivos más subjetivos): o bien pagar por una traducción nueva sale más rentable que comprar la antigua, o bien ésta contiene errores de bulto que se esperan subsanar partiendo de cero. A estos dos factores puramente prácticos, tanto desde el punto de vista económico como desde el estético, yo añadiría otro más en la línea de esa idea de Francisco García Tortosa antes mencionada: la prolongación de la vida del texto. O, en palabras de Edmund Keeley (en su ensayo Collaboration, Revision, and Other Less Forgivable Sins in Translation): «Ninguna traducción es definitiva, y conforme evoluciona la lengua se impone un repaso a las traducciones más antiguas. Resulta interesante observar que este último punto significa que, a través de sus traducciones, estas obras pueden ‘vivir’ pasada su fecha de publicación como ningún libro que no haya sido traducido podrá hacerlo jamás en su lengua original.»
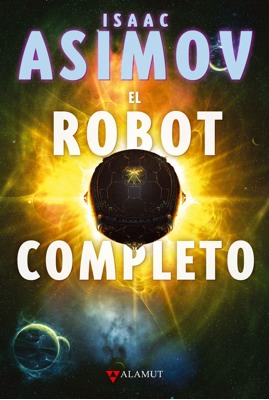
Pero dejando de lado esta definición quizá un tanto romántica de la «retraducción», la cual por sí sola seguramente no bastaría para convencer a muchos de la necesidad de sustituir traducciones ya asentadas por otras nuevas (que no necesariamente mejores), considero que no está de más hacer hincapié en el marco histórico y político donde surgen en España muchas de estas primeras versiones de textos foráneos. Me refiero por una parte al franquismo y al período inmediatamente posterior a la dictadura, años marcados por la censura y el «tijeretazo», y por otra a la simple inexistencia de los medios que tiene a su alcance el traductor hoy en día (no sólo Google y la omnipresente internet, sino unos diccionarios en papel más completos, un mayor nivel de la lengua de partida gracias a una mejor y más extendida enseñanza de la misma desde edades cada vez más tempranas, la viabilidad de perfeccionar este dominio del idioma en el extranjero, etc.). Como es lógico, ni todas las herramientas del mundo serán capaces de salvar una mala traducción, aquí y ahora igual que allí y entonces, pero al menos por facilidades que no quede.
No olvidemos sin embargo que en este país, cuna de la picaresca, cobrar por trabajar está muy bien, pero cobrar por no hacer nada está todavía mejor. Esta alergia al sudor de nuestra frente y a los escrúpulos (no diré que congénita, pero casi) extiende sus tentáculos también al mundo de la traducción, para qué engañarnos, de tal modo que lo que debería ser una segunda traducción muchas veces no es más que la primera con un par de retoques aquí y allá que «justifiquen» el sueldo. Para abundar en esta cuestión recomiendo leer el Capítulo XIV de las Crónicas de la ciencia ficción en España, incisivo repaso de algunos abusos editoriales y «morcilleos» traductores firmado por Juan Carlos Planells, que se puede encontrar en su página web personal.
Se enfrentan las segundas traducciones a un escollo añadido, que sería la fidelidad del lector a la versión ya conocida de su libro favorito. O, dicho de otra manera, ¿qué interés puede revestir realmente la retraducción de una novela para alguien que ya se la leyó en su día? A priori se diría que ninguno. Puede ser contraproducente, incluso (mecachis, ahora resulta que la pistola de rayos X del cadete espacial Bill es el rifle de plasma Z del grumete sideral Bill, será posible), desde un punto de vista nostálgico, y dar pie a alguna que otra situación incómoda en tertulias literarias y eventos afines (Terror en Sirio, sí, lo he leído… no, no me suena que el protagonista se llamara así… no, el planeta donde se estrellaban seguro que tenía otro nombre…). ¿Pero se va a comprar alguien una segunda traducción tan solo para «estar al día», o porque el editor asegure en el prólogo que ahora todas las comas y las tildes sí que están en su sitio, no como antes, o para cotejar ambas versiones por simple curiosidad académica? Y sí, la pregunta es retórica.
¿Qué alicientes puede ofrecer entonces una segunda traducción al lector actual con respecto a la primera? Como artífice de algunas, reconozco que me he hecho esta pregunta en más de una ocasión, y también que la respuesta no es tan fácil como podría parecer a simple vista. Es halagador que le confíen a uno la recreación de las palabras de figuras tan insignes como Lovecraft, Brunner o Asimov, desde luego, pero también conlleva una responsabilidad difícil de definir, la responsabilidad de intentar entregar la mejor traducción posible por partida doble: por uno mismo (como siempre, como en cada encargo), sí, pero esta vez también por sus predecesores, para demostrar que se es digno de recorrer la senda que ellos abrieron.
Sobre este particular han tenido la amabilidad de explayarse unos cuantos colegas de profesión, cuyos puntos de vistas se recogen en una segunda parte de «Traducir con segundas». Espero que este primer asalto haya servido para explorar someramente el concepto de retraducción, una constante no del todo invisible pero quizá sí un poco subestimada en la historia de la traducción literaria fantástica.
Este es un tema apasionante y complicado.
Por ej. Si traduces el Quijote, ¿debes respetar las terminaciones Avisome, aquestos y tal, o se actualiza y entonces hasta qué punto?
Otro. Ponte un libro de la IGM, los giros linguísticos, el argot, debe oler a 1914, así que personalmente me gusta que tengan un sabor arcaico y me chirría que utilicen argot pseudomoderno o atemporal. No, me gusta que se respete la vinculación con la época porque en esos giros se respira la ideología de la época.
Es decir, mi pregunta, ¿una buena traducción no sería la que está más próxima al marco temporal en el que se escribió la novela al objeto de poder emerger la personalidad de esa época en giros, expresiones, argot, etc, incluso estilísitca del autor, etc…?
Me permito reproducir una cita de Mario Merlino, presidente de ACEtt, tristemente fallecido hace unos días, que de este oficio sabía infinitamente más que yo:
«Si hay que traducir un cuento de «El Decamerón» habría que pasearse por textos en castellano del siglo XIV para poder saber qué términos se ajustan más a la mentalidad de la época, buscar la resonancia cultural que está ligada al tiempo. No puedo traducir el Medievo con el lenguaje del siglo XXI. Eso no significa que haya que enrarecer el texto, pero sí mantener la sensación de extrañeza que surge en el lector italiano de 2007 que se enfrenta a El Decamerón original. En definitiva, es precisa una labor de investigación, científica si se quiere, para poder acercase a los clásicos. Y bien, se puede volver a hacer, pero no porque lo que haya traducido no sea bueno.»
Dicho esto, creo también que es justo reconocer que el traductor moderno, enfrentado a la traducción de un texto antiguo o directamente arcaico, frente al handicap de la distancia temporal que puede sembrar su camino de escollos léxicos y sintácticos, cuanta sin embargo con la ventaja de esa misma distancia a la hora de detectar y evitar otro tipo de trampas.
O, en otras palabras, creo que es más que posible traducir fielmente y bien un texto fuera de su marco temporal… y si no que se lo pregunten al hispanista Dong Yansheng, traductor de Cervantes al chino; o a Michael Mertes, responsable de una nueva traducción de los sonetos de Shakespeare al alemán hace un par de años, por mencionar sólo a dos traductores modernos cuyo trabajo con los clásicos es más que elogiado.
No dudo que se puede traducir (y se debe) a los clásicos. Y es cierto que las traducciones envejecen, por ejemplo, yo tengo una antología de Platón traducida del griego (quiero decir que para la epoca debio ser un trabajo serio) de 1870., y claro, no resiste comparación con las de Lledó de los 70 y tal… Entiendo que los avances hermeneuticos imponen otro ritmo…
Lo que no pillo (que no digo que no comparta :) es la necesidad de traducir por ej. a Poe cuando creo que Baudelaire hizo un trabajo inmejorable (incluso demasiado bueno, se dice que hay más de Baudelaire que de Poe en algunos cuentos). Es decir, que sí creo que debe haber traducciones «definitivas». o canonicas. Por supuesto, si la traducción era cutre, ni hablo… No te lo tomes como discrepancia (que no tengo magín ni conocimiento especial del tema), sino ganas de aprender. Me parece muy interesante tu artículo y me he quedado con ganas de más…
Lo que noto un poco triste en cuanto a traducciones es la traducción de clásicos – refiriéndome a novelas de más de 100 años. LOCO me he vuelto con las traducciones de Joseph Conrad hasta encontrarme unas donde el traductor no quiera añadir su granito de retórica sobre el original que lo haga más ilegible.
Pero eso ya está unido a la visión de casi penitencia que tiene la literatura en ciertos círculos culturales…
Por cierto, gracias por recomendar el blog de Planells. No lo conocía y … bueno, me siento como después de haber perdido la virginidad.
Planteas una buena problemática en tu artículo. Respecto a las opiniones posteriores, desde mi humilde punto de vista, no comprendo vuestreas disyuntivas en la traducción. Creo que hay traducciones de textos clásicos de índole filológica que pretenden ser más fieles al libro y a la época dado que el lector que se enfrente a ellos será un lector entendido de la materia, no un iniciado. A la vez también realizan ediciones adaptadas o actualizadas para un público más amplio no ducho de conocimientos en la materia o un público juvenil que… (no coments).
Considero indispensable una traducción de muchos libros de ciencia ficción clásicos cuyas traducciones editadas en la actualidad resultan un insulto en español para cualquier lector, dado que a mi juicio contienen expresiones incorrectas o inadaptadas, un ritmo impropio, repreticiones, cacofonías, etc. Yo personalmente estoy en desacuerdo con muchas de ellas.